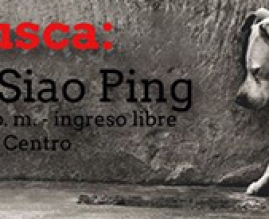En 1996 un avión de la compañía Faucett se estrelló en la quebrada de Yura, Arequipa. Nadie sobrevivió. 137 personas fallecieron en dicho accidente. Una de esas personas era Lorenzo de Szyszlo.
Casi veinticinco años antes, el 24 de diciembre de 1971, un avión de la aerolínea LACSA fue declarado desaparecido. Tenía como destino las ciudades de Pucallpa e Iquitos. No llegó a ninguna de las dos. Un hombre perdió a toda su familia -esposa y tres hijos pequeños- en ese accidente.
Marisol Palacios era pareja de Lorenzo de Szyszlo cuando ocurrió la tragedia de Faucett. Fernando Verano descubrió a los 15 años que llevaba el mismo nombre que su hermano fallecido en el avión de LACSA. Los recuerdos de Marisol y Fernando son el eje de ‘Pájaros en llamas’, obra de teatro testimonial -escrita y dirigida por Mariana de Althaus- que concluye su temporada en el teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica.
Un escenario poblado de objetos dispersos recibe a tres actores. Ellos se desplazan con naturalidad en medio de maletas, ropa, muebles y otros elementos que evocan las imágenes posteriores a un accidente de aviación.
Los primeros textos y acciones presentan, en clave poética, la temática de la obra: una actriz dice un texto en ruso que, gracias al sonido ambiental, se confunde como un llamado de aeropuerto; un actor narra un accidente aéreo visto desde la tierra; dos actores interpretan un diálogo que supone ser entre una persona viva y una muerta.
En adelante, y a lo largo del montaje, estas y otras escenas de clave poética alternan con momentos que se definen por un estilo narrativo. Así, en las escenas siguientes, los tres intérpretes -apoyados por soporte audiovisual- inician el proceso de reconstruir la historia de los dos accidentes aéreos. Dicha reconstrucción tiene como punto de partida la memoria y los testimonios de los afectados.
Estos testimonios son inicialmente detallados por los actores. Ellos, en un tono neutral y usando algunos de los objetos presentes en el escenario, cumplen los roles de distintos personajes. Así, enuncian monólogos, representan diálogos y construyen anécdotas a más de una voz. Posteriormente, esta dinámica se replica con la presencia y participación de los actores-testimoniantes.
En esta primera parte, el mencionado estilo narrativo se emparenta con el de la crónica -exposición cronológico de los hechos, alternancia entre narración e información- y el reporte periodístico -frases breves y comprensibles, detalles sobre el qué, quién, cómo, dónde y cuándo-. Así, a la exposición de hechos trágicos, y sus posteriores consecuencias en la vida de los protagonistas, se suma un estilo que aporta significativamente a la construcción de una primera parte trepidante y emotiva.
En adelante el montaje presenta variaciones de ritmo y enfoque. Si la primera parte se caracteriza por poner en contexto la historia de los protagonistas; las escenas que continúan pasan a ser el espacio de ampliación, análisis y reflexión sobre dichas historias.
De esta manera, los testimonios de Marisol Palacios y Fernando Verano muestran nuevos matices sobre su relación con el accidente y cómo éste afectó sus vidas. La presencia de ambos permite la creación de nuevas capas temporales, donde el pasado (de lo narrado) y el presente (del narrador) se funden.
Ambas memorias se exponen en paralelo. El tránsito de una a otra está signado por un breve ingreso a las atmósferas poéticas mencionadas previamente. Éstas son constituidas por un retorno a fragmentos de diálogos, poemas y canciones que han sido parte de cada historia.
Así, ambos testimonios -unidos por la reflexión sobre la tragedia, el amor y la muerte- son brevemente separados por elementos a los que se retorna de manera cíclica, como si se abriera o cerrara un nuevo capítulo en cada relato.


Este tránsito entre una historia y otra -a veces pausado, a veces abrupto- forma parte de la atmósfera general de la obra. Pues el ritmo del montaje ésta signado por el pulso de la narración.
Este pulso permite valorar el contenido de cada escena. Sin embargo, su presencia no evita que, debido a la extensión del montaje, la tensión dramática decaiga. Ello se debe a que, mientras la obra avanza, la información deja de ser el motor que guía las historias. Y pasan a ser el ejercicio descriptivo, junto a la reflexión, los que toman su lugar. De esta manera, las frases breves y directas dejan paso a textos más extensos y pausados.
Y es que las distintas anécdotas, referencias y reflexiones surgidas de cada testimonio, transitan -junto a su emotivo contenido- en un ritmo amable y sosegado. Un ritmo adecuado para la exposición de temas dolorosos y sensibles; pero no por ello menos dramático y fatigoso.
A ello debe sumarse las diferencias de foco entre los testimonios de los dos protagonistas. Marisol Palacios puede contar su propia historia. Ello le permite ahondar en detalles y asociaciones, compartir su dolor y su renacer. Fernando Verano parte de su propia memoria y de la investigación que hizo sobre su padre. Su relato está construido por vivencias propias y retazos ajenos. Así, mientras el testimonio de Marisol deriva en asociaciones, el de Fernando concentra información. Y es que la historia de alguien vivo no concluye en su propia voz.
de Althaus propone un montaje donde el rol de la palabra es esencial. Ésta es puesta en juego en combinaciones que alternan la narración, el diálogo y la poesía. Es a partir de la combinación de estas alternativas que la acción escénica toma forma (y surge el lugar donde los actores construyen escenas a partir de su voz y su presencia).
Sin embargo, son los elementos de la prosa -descripción, narración, cambio de foco, saltos en el tiempo y espacio- los que toman mayor importancia dentro de la estructura dramatúrgica.
La apuesta por la palabra incluye el cuidado en su sonoridad y fraseo. Con ello se logra imponer un tono, una atmósfera, una cadencia. Pero, esta candencia es dependiente del ritmo y la extensión de los textos; lo cual pone en riesgo la necesaria tensión de la puesta en escena.
de Althaus inicia la estructura dramatúrgica a manera de crónica de sucesos y testimonios. Pero decanta hacia un detallado reporte de anécdotas, procesos y reflexiones. Conserva las memorias de sus actores-testimoniantes. Y, a partir de ellas, invita al público a ser parte de sus duelos y esperanzas.
Así, ‘Pájaros en llamas’ arriesga. Expone y se expone. Ofrece la historia de dos personas. Conmueve y comunica. Contiene a los intérpretes y cuida al público. Batalla por no caer en una oda al dolor. Ofrenda las reflexiones de los protagonistas. Deriva por la muerte y el dolor; la esperanza y la vida; la identidad y la memoria; la soledad y el amor. Y en esta deriva temática apela a la empatía y, en simultáneo -y quizá sin querer-, deja espacio para la toma de distancia.
(*) Imagen tomada de aquí.
Dramaturgia y dirección: Mariana de Althaus.
En escena: Marisol Palacios, Fernando Verano, Lizet Chávez, Alberick García, Gabriel Iglesias.
Asistencia de dirección: Hugo Martínez.
Dirección adjunta: Nadine Vallejo.
Diseño de escenografía: Eduardo Tokeshi.
Diseño de proyecciones: Valicha Evans.
Recommended Posts